Un antiguo profesor, de cuya clase no logro acordarme, afirmaba que los seres humanos no sabemos conversar. No se refería a la frivolidad del arte de la conversación, sino a que la comunicación actual es un simulacro. Nuestro intercambio es una formalidad en la que esperamos pacientemente a que el otro termine para decir lo que pensamos. Una sucesión de soliloquios, vómito de pensamientos, uno tras otro, seducidos por la aparente sagacidad de nuestras propias ideas.
Los primeros estudios de la comunicación nacieron con un fin bastante mundano: ganar elecciones. El modelo democrático había triunfado tras la Segunda Guerra Mundial; la propaganda había perdido su condición de bala mágica y los investigadores, ávidos de votantes, se volcaron hacia los estudios empírico-experimentales para estudiar la persuasión. La corriente se llenó de pavlovianos sedientos de hallar la chuleta adecuada.
La época heredó algunos hallazgos que aún se aprenden en las facultades, como el principio de exposición selectiva (las personas preferimos distintos medios); la percepción selectiva (tenemos predisposiciones al consumo de ciertos contenidos) y la memorización selectiva (los contenidos que son afines a nuestras opiniones y actitudes son recordados con mayor facilidad). Palabras más, palabras menos para decir que preferimos ver, oír y leer aquello que refuerza lo que de antemano creemos.
Si desde la década de 1950 sabemos que el consumo mediático es, por así decirlo, convenenciero, ¿por qué la era digital se ha llenado de cámaras de eco? Eli Pariser, autor de The Filter Bubble (2011), ha intentado explicarlo. Su charla TED es célebre, con poco más de cinco millones de vistas. En ella, explica que la web que consumimos es personalizada. Dos personas podrían introducir el mismo término de búsqueda en Google y recibir resultados opuestos, hechos a la medida. Es el triunfo de la individualización.

Esta web de uno –Pariser dixit– es, en realidad, una máquina endemoniada, producto del sueño húmedo de publicistas que fantasean con anuncios ultradirigidos. Esta experiencia nos encierra en una valla que construimos alrededor de nuestro consumo, donde cada clic que damos adiestra al monstruo. Lo alimentamos con nuestros deseos más abyectos, nuestros sesgos, nuestras pasiones y el algoritmo los regurgita en la pantalla.
Pariser nombra este efecto como la burbuja de filtros. Cada interacción entrena a las plataformas sobre (lo que suponen) nuestros gustos y aficiones. Este menú personalísimo es un buffet de caprichos. Para Eli, la solución está en una dieta informativa balanceada: dejar de consumir tanta porquería y nutrirnos, de tanto en tanto, de otros puntos de vista; abrir un hueco en el cerco para que se cuelen perspectivas diferentes.

Pero la propuesta de Pariser es, cuando menos, ingenua. La cámara de eco no es un defecto de las redes sociales, sino su modelo de negocios. Es sencillo: las plataformas viven del tiempo que pasamos en ellas. Su misión es maximizar los minutos que estamos inmersos, mantenernos absortos. Para ello, deben valerse de todas las triquiñuelas posibles: los siete segundos de Netflix antes de reproducir el siguiente episodio, ordenar las historias de Instagram de tu crush al inicio. La vía más efectiva es darnos lo que queremos, aunque tenga consecuencias indeseadas.
En febrero de 2019, Guillaume Chaslot, uno de los diseñadores de los algoritmos de YouTube, celebró que la plataforma hiciera cambios para evitar la propagación de vídeos con “hechos alternativos” y teorías de conspiración. Para el sistema, la calidad o la veracidad de los contenidos son lo de menos; lo importante es enganchar al espectador, mantenerlo en un consumo secuencial, automático. Chaslot lo compara con “caer en la madriguera del conejo”, en alusión a Alicia en el país de las maravillas.
Si de por sí somos propensos a privilegiar los contenidos que nos acomodan, este consumo endógeno se acentúa en ciertas condiciones de acceso limitado a internet. Los planes de tarifa cero (que exentan del cobro de datos móviles a servicios como Facebook o WhatsApp) provocan estos jardines vallados que limitan la posibilidad de cotejar o corroborar la información. La cámara de eco construye una otredad entre lo que se ve en la red social, afín a nuestras creencias y valores, y lo que hay allá afuera; generando una disonancia que contribuye a la polarización y la esquizofrenia social.
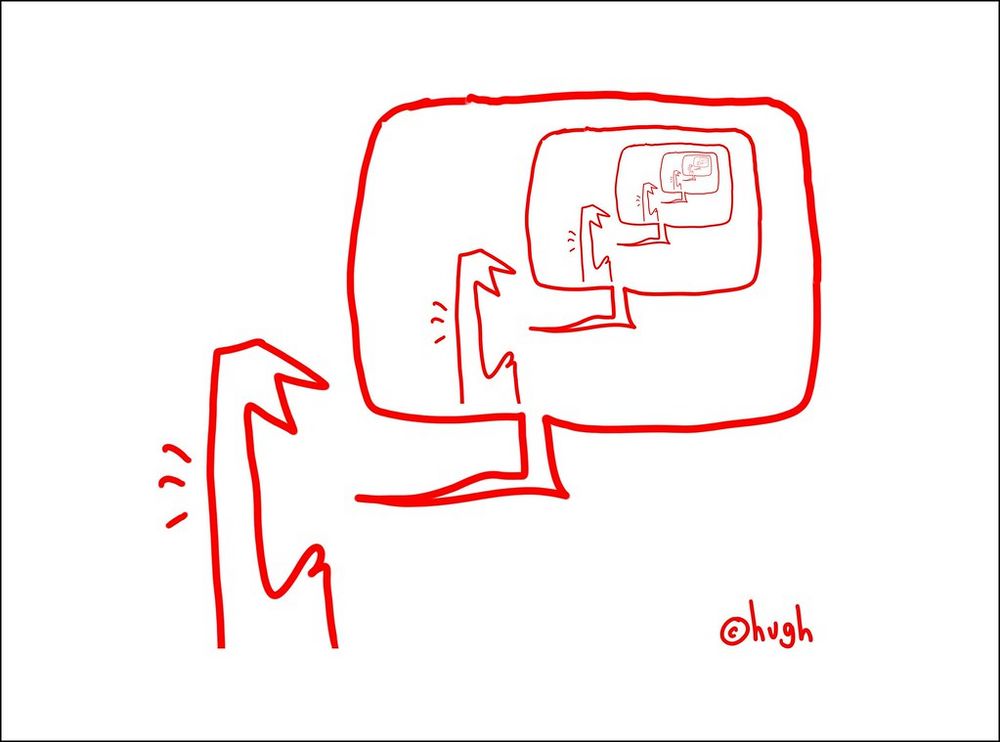
La desinformación ha encontrado un terreno fértil en las redes sociales porque nuestros prejuicios proporcionan el abono, pero también porque han facilitado el acercamiento entre personas cuyas opiniones, en otras condiciones, no podrían generar una masa crítica. Voces discordantes que, para bien y para mal, encuentran símiles a miles de kilómetros de distancia y se congregan para construir una atalaya virtual. Internet los hace y ellos se juntan.
Sobran los ejemplos de estos nidos de serpientes. Hace unos meses, Vox lanzó un completísimo reportaje acerca de los incels (célibes involuntarios), una comunidad mayoritariamente masculina que organiza ataques misóginos en contra de las mujeres porque son “criaturas vacías, crueles, que elegirán solo a los hombres más atractivos si tienen la oportunidad”. El foro alimenta el odio y es utilizado para coordinar acciones de acoso sexual, hostigamiento, divulgación de datos personales sin consentimiento (doxxing), hasta tiroteos masivos, como el ocurrido en Toronto en 2018.
“Apaguen el sitio”, ha dicho Fredrick Brennan, fundador de la web 8chan, en relación al reciente atentado en contra de la comunidad hispana en El Paso, Texas. En dicho sitio se publicó un manifiesto racista de 2,300 palabras, el cual ha sido atribuido al perpetrador, quien disparó en contra de decenas de personas en un supermercado. El mensaje fue recibido con vítores en la plataforma. Seguimos hablando contra el espejo, con un reflejo distorsionado mas no impreciso.
Con cierto romanticismo, Pariser apela al rol de los editores en la selección de contenidos; critica que sus sustitutos, los algoritmos, carecen de la sensibilidad indispensable para elegir qué nos conviene consumir. Pero la cuestión cae en un terreno más fangoso, donde los usuarios no hemos sido educados en la recepción crítica de la información ni las empresas quieren tomar una responsabilidad en sacarnos del monólogo, del ensimismamiento, la alienación. Acaso nunca hemos sabido conversar y solo ahora, en el simulacro del simulacro, nos hemos percatado.
Pepe Flores
Pepe Flores (@padaguan) es profesor universitario, activista y promotor de la cultura libre. Director de Comunicación en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales; vicepresidente en Wikimedia México e integrante de Creative Commons México. Es maestro en Comunicación y Medios Digitales por la Universidad de las Américas Puebla. Escribe e investiga sobre privacidad, vigilancia, libertad de expresión, copyleft y tecnologías cívicas. Nerd.
